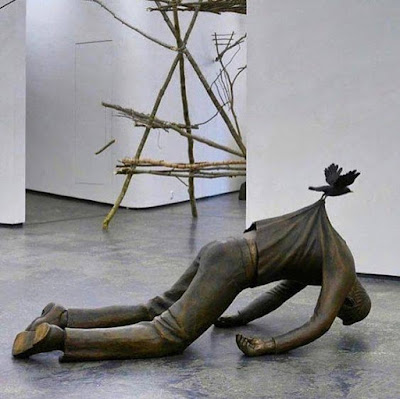En el tiempo que fui estudiante de bachillerato y billar,
las asignaturas propias del curso limitaban al norte con los libros de texto y
al sur con la enciclopedia doméstica. El resto de límites cardinales, si acaso,
propiciaban algún auxilio a la asignatura, pero Castilla no era ancha. Recuerdo
que nos mandaron hacer un trabajo sobre “el discurso del método” de Descartes.
Mis herramientas se reducían a cinco páginas aproximadamente del libro de
filosofía, una entrada más bien pequeña de la enciclopedia que había en casa y
el propio libro del autor a estudiar. Tuve la suerte de contar con el trabajo
que había hecho mi hermana que me llevaba dos cursos de adelanto. Mi trabajo
quedó perfectamente cerrado en tres folios escritos en la extraordinaria “Olivetti
Studio”. Ahí quedó Descartes. Creo que me permití presumir de haber ampliado
estudios, incluso.
A los efectos derivados de la obtención del título de
Bachiller Superior, mis conocimientos sobre “el discurso del método”, se
suponen suficientes. Tal vez, estos y otros estudios reglados no tengan otra
misión que la de situar al individuo frente a una idea general de todas las
asignaturas que se imparten, así lo creo. Son suficientes, por tanto, aquellos
conocimientos que constituyan ventanas por donde poder asomarse y ver la larga
distancia hasta el horizonte. Tampoco cabría mucho más, si entendemos que hay
que dejar sitio al billar, por ejemplo. Ortega decía algo así como que hay que
enseñar lo que se puede aprender. Por fortuna no se puede aprender todo y por
fortuna siempre se puede aprender más. Ambas fortunas, cuando se es consciente
de ellas, conforman la antesala de la actitud frente al conocimiento al mismo
tiempo que da la medida de la humildad.
Hoy escribo “discurso del método” en un buscador de internet
y aparecen 35.200.000 entradas encontradas en 0,48 segundos (advierto, de
antemano, que mi conexión a la red es de las más lentas del mercado). Podríamos
decir, haciendo malabares contables que tanto gustan al respetable, que si
dedicáramos un solo minuto por entrada, estaríamos pegados a la pantalla unas
585.000 horas o bien, unos 66 años, sin apenas detenernos en el estudio de
nada, sin dormir, sin comer, sin hacer otra cosa. Por eso, quizás, sea tan
satánico el número de años resultante. Lo cierto es que a mi disposición tengo
un volumen inabarcable de información sobre este libro en concreto. Podría
dedicar, si así lo quisiera, el resto de mi vida a su estudio.
Lo realmente revolucionario es que poseo la libertad de situarme
ante el inabarcable conocimiento de cualquier cosa que se me ocurra. Puedo
encontrar guías que me orienten, profesores que me hablen sea la hora del día
que sea, prácticas visualizadas, monografías de todas las universidades del
mundo, foreros especialistas que opinan en tiempo real, textos descatalogados,
descubrimientos o avances recientes o inmediatos, por no mencionar que resulta
bastante fácil ponernos en contacto con autoridades de cada materia en cuestión
como no había sido posible antes. O sea, que “ancha es Castilla”. Tan ancha es,
que cuesta vislumbrar los límites o los efectos de este hito histórico.
Es muy visible que mi generación y la siguiente (hoy el
tiempo que marca una generación es bastante reducido) no hemos asimilado
todavía la parte del método que consiste en el descarte, valga el juego de
palabras. Si aprendemos a desbrozar la maleza, vamos a dar de bruces en campo
abierto; es decir, en una libertad jamás soñada hasta ahora, lo que nos va a resituar
frente a los demás miembros de la sociedad que, a su vez, se tendrán que
resituar. Los alumnos van a poder saber más que los profesores, los clientes
pueden saber más que los profesionales, los títulos pueden ser papel mojado
frente al conocimiento autodidacta. Estamos, pues, ante una riqueza
incalculable que nos obliga a todos a hacer mejores carambolas en los billares
del mundo, eso creo.