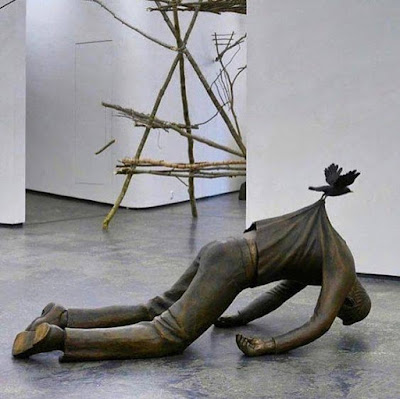También, aunque nos
pese, figúrese usted, existe un mundo de explicaciones, que si nos viene de
siempre, que si es costumbre y que la costumbre se hace ley, pues bien, es tan
verdad como la condición social del humano, eso se lo escuché a Don Ricardo,
que era párroco de San Javier y sólo hacía vida de sacristía, muy metidito en
sotana hasta para jugar a la pelota, comprometido él y todo el pueblo en
sacrificar placeres, porque de lo que se trata es de ir contra el gozo, ya lo
dijo no sé qué dios antiguo, “malditos los que disfrutan tranquilamente”, así
nos encajamos en la modernidad, mire, poniendo a caer de un burro lo que
tiramos de los cerones del nuestro y que salga el sol por Antequera porque, si
ha de salir, es para que lo vean todos los ojos de la comarca, de la región y
del mundo entero, los astros no lucen a escondidas porque es contranatural,
como es la renuncia a la risa, a la pitanza, al baile, a la sombra en verano y
a la recacha en invierno y absolutamente todo lo que se opone a la vida, a la
buena vida que diríamos, que pensáramos, que me estuviera recordando las mil
pesadumbres que cada hombre carga sobre sus espaldas y en chitón, que no son
cosas de compartir con cualquiera porque a cualquiera hay que abrigarlo también
y ponerse en lugar de no echar peso donde ya lo hay, que se le olvida eso a la
explicación mayor, porque, verás, yo he descubierto que las hay mayores como
menores y que uno ha de andar midiendo lo que interesa al momento como lo que
interesa a la eternidad, que no es lo mismo saciar el apetito que el hambre,
que darse un capricho de amor que amar a corazón abierto, que decir lo que hago
que decir porqué lo hago, y, en eso, hay que tocar templado, si es que tenemos
sentido musical y nos deleitamos más con el violín que con el bombo, porque los
bombos suelen poner el final como los puntos en las oraciones, eso era lo que
aprendía en la escuela que llevaba dentro y que, Dios quiera conservarla por
muchos años, que los oídos no están de más ni de menos en gente de buen hacer y
de buen vivir, y que las excusas son la calderilla de la hipocresía, también lo
aprendí en mi escuela poniendo mucha atención, porque la vida, lo que llamamos
vida, no tiene explicación ni sentido si no es para ponerla sobre las ascuas a
hervir y que vaya evaporándose de mucho burbujear, que al fin y al cabo, el
vapor viene a ser lo mismo que lo que había, pero abierto y expandido como las
almas en el paraíso, si es que han de ir al paraíso, que de eso habría mucho
que hablar, sobre todo dentro de una sacristía, llegado el caso, y lo digo yo,
que he renunciado dos veces al Premio Nobel, una en el año 2008 y otra en el
año ya pasado de 2019, cosa que anoto con mucha puntualidad en todos mis
currículums y sin faltar a la verdad, por más inverosímil que se afanen los
envidiosos en recalcar, por lo que he de dar próximamente a reproducir las dos
cartas que cumplidamente remití a la Academia Sueca en un año y en el otro,
dónde quedó explícitamente consignada mi “renuncia” a todo Premio Nobel que se
me pudiera otorgar en tales convocatorias, así queda, pues, bien dado el
fundamento de mis apuntes sin tocar una mácula de lo hecho y sin faltar al
débito que la pléyade del pueblo y de Don Ricardo andan pidiendo para conformar
sus barruntos y dar alimento a la costumbre, cuya virtud no es otra que la de
la paz y el orden del mundo civilizado, cosa que también es de tener en cuenta,
según se mire y, sobre todo, según se explique, que en habiendo figuraciones
que curen, no se precisan cataplasmas, punto y aparte.
lunes, 27 de abril de 2020
lunes, 6 de abril de 2020
AHORA NO QUIERO MORIRME.
Ahora no quiero morirme. No es por nada, pero es que me gustaría
ver cómo acaba todo esto. No había visto nada tan embarullado en mi vida y, sin
duda, es uno de los espectáculos humanitarios más interesantes de los últimos
siglos. Supongo que, como muchos conciudadanos asisto, en el patio de butacas
acomodado sobre un estupendo sofá para la ocasión, a lo que para unos es un fin
de fiesta apoteósico y para otros un inmejorable comienzo de melodrama. Fastidia
mucho el asunto de las muertes, es verdad, porque quita al ánimo la frivolidad
de la ficción y lo apesadumbra. Casi todas las muertes tienen su público, pero
es un público privado o, mejor dicho, íntimo. Y, cada una tiene la importancia
del desamparo y la desolación que le trae a todo ser querido. Sin embargo, no
todas las muertes entran en el escenario de la historia con el carnet de
figurante y éstas de estos terribles días, conformarán números para el análisis
futuro. Cada muerte es un poco mi muerte, pues ya sabemos que mi yo sin el tú
se convierte en otro yo distinto. La proximidad, temporal y espacial, las
exhibe dentro del presente y esa es la parte del tiempo que contiene mayores dosis
de realidad. Una vez entren en el pasado remoto, cuando todos los vivos de hoy
compartamos la misma suerte de no ser, entonces, ellos, los fatalmente
elegidos, estarán en el escenario de la historia contando el relato de este
tiempo, mientras que los demás no serviremos ni de atrezo. Sin embargo, eso no
consuela tampoco.
Sí, me gustaría ver cómo acaba todo esto. Tengo en cuenta,
no crean, que lo cierto es que lo que se encierra dentro de “todo esto” no se
acabará nunca y eso lo hace mucho más apasionante. Tanto interés viene
suscitado por la irrupción de innumerables corrientes de opinión, unas veces investidas
con la soberbia de erigirse en tesis o teoría y, otras más modestas, pero
igualmente fuertes, que se quedan en hipótesis. Parece que hay coincidencia
planetaria en que el mundo será otro el día de mañana, como si cada mañana no
nos trajera el día un mundo nuevo. Las formas de ese otro mundo de mañana serán
diferentes en todos los planos, según queda augurado por la crema de los
pensadores. El inmediato nuevo orden económico competirá en originalidad con el
nuevo orden social y con la nueva ola espiritual y, todo ese flamante mundo de
humanismo reiniciado, devendrá en fórmulas políticas desconocidas hasta ahora. Tiene
su gracia saber que Nostradamus venía informando a la OMS de que esto iba a
pasar. Probablemente se pueda alejar aún más en el calendario para encontrar
más advertencias en cuanto a plagas y pandemias.
Entre los sabios más recientes, se invoca la premonitoria
novela de Camus “La peste”, como la
descripción fidedigna de una situación infinitamente parecida. Las decisiones
institucionales, las fases de la epidemia y, sobre todo, el comportamiento
individual y colectivo de los seres humanos es un calco de nuestra situación.
De modo que, leer “La peste” se puede convertir en la asistencia a ese
espectáculo del que hablaba al principio, pero sin muertos reales. George Orwell
es otro de los muy nombrados estos días. Su novela “1984”, crea el concepto de
Gran Hermano tan recurrente para el grupo de distópicos que, aventuran un
modelo férreo de vigilancia radical. Me pregunto si es decir algo, poner en el
futuro algo que está pasando ya. A mi juicio, Aldous Huxley, llegaba más lejos
cuando imaginaba en su obra “Un mundo feliz”, el manejo de las emociones
humanas. En cierto modo Harari, escritor mucho más reciente, predice este
manejo de emociones que, a diferencia de Huxley, podrán tratarse mediante
algoritmos, en lugar de a través de drogas como proponía aquel. Lo que sigue en
juego es el futuro; pero es que jamás ha dejado de estar en juego. Las
propuestas, cuando leemos a las personas que han pensado el porvenir, no son
muy novedosas. En este sentido, probablemente estén indicando, que la condición
humana en tiempos de “Un mundo feliz” (1932)
y en “1984” (1948), es decir; antes y después de la II Guerra Mundial, presentaba
los mismos elementos y, sobre todo, los mismos miedos. Toda la actualidad
informativa está poblada de pensadores, escritores, creadores de opinión, etc.,
que se aventuran a pronósticos más o
menos graves sobre un “día después”. Hasta el mismísimo Henry Kissinger (el
segundo apellido es casi de máquina de coser mascarillas), que aparece como del
averno el día 3 de abril pasado, en una columna en “The Wall Street Journal”,
nos indica con su “dedo militari” lo que tenemos que hacer para evitar
convulsiones. Repito: Henry Kissinger diciéndonos cómo evitar convulsiones
sociales. No me digan que no es un espectáculo esta época.
Hay, por consiguiente,
una avalancha de predicciones que maridan muy bien con la cantidad de
inquietudes naturales que alberga la población. Curioso es señalar que,
aquellos que mejor afinaron un futuro, son los que lo pensaron fuera de
actualidad y, al margen de una atmósfera saturada de información. De todas las
otras que circulan hoy en todos los medios, alguna acertará, como el que
acierta un número de lotería, no cabe duda. Y, además, nos queda de fondo de
armario, todos los asuntos que ayer eran importantes y que, latentes, continúan
esperando de nuevo su momento: la educación, la inmigración, el cambio
climático, la laicidad, la corona sin virus, los movimientos financieros
especulativos, la pobreza, las redes sociales, el arte, etc., etc., etc. Todos
los grandes momentos de la historia, son grandes espectáculos para las
generaciones futuras. En mi opinión el gran número de circo al que asistimos
atónitos es el que nos ha mostrado con lucidez Jürgen Habermas en una
entrevista del pasado sábado publicada en el diario de Berlín “Kölner
Stadt-Anzeiger”. “Una cosa se puede
decir: nunca habíamos sabido tanto de nuestra ignorancia ni sobre la presión de
actuar en medio de la inseguridad”. Esto
se pone interesante.
viernes, 3 de abril de 2020
VERDAD ANÓNIMA.
Posee toda expresión un prodigioso soplo de eternidad que se
afianza sobre un ejercicio de independencia. Todo lo que se dice, una vez
dicho, prescinde del dicente y comienza un vagar en solitario. El mensaje
reivindica su autonomía para alcanzar una plenitud universal, sin la cual,
queda en subjetivismo emocional. Nada contra este modelo de expresión
subjetiva, salvo que, muertos los sujetos, muerto el mensaje. No así, cuando la
pintura, la música o la palabra contienen dentro de sí un trozo de realidad
escindida o una realidad novísima, cuya existencia depende únicamente de esa expresión.
En el primer caso de “realidad escindida”, el mensaje coincide con la verdad y
en el segundo caso de “realidad novísima”, coincide con la creación. Ambas
potencias, la verdad y la creación, vienen a ser en estos tiempos de contagio,
una vacuna eficacísima contra la peor de las enfermedades; esa que no está en
la atmósfera, sino en los corazones.
¿Después de todo, quién de todos nosotros no daría, hasta lo
que no tiene, por encontrar las palabras precisas que llevaran dentro de sí la
abolición de la desesperanza? ¿Quién no sacrificaría su pobre rutina de
escritor insustancial por hilar con exactitud el rayo de luz que diera
esplendor a todo el que lo leyera y, al menos, mientras estuvieran paseando los
tristes ojos por las veredas que la escritura traza, se elevara en cada corazón
la altitud de un pedazo de dicha? ¿Quién no, digo, sacudiría sus ejercicios de
búsquedas fútiles y oropeles y prescindiría de su precaria fama, permaneciendo
anónimo con tal de poner, palabra por palabra, un ancho camino por donde llegar
a sanar, sobre todo, las almas?
En días en que ha quedado derogado el porvenir, y el tiempo
se hace tan lento que no es capaz de convertirse en pasado, esto que nos pasa
es lo más parecido a la eternidad. El hermoso recado que el momento nos está
dejando, pienso, no precisa de mediación ni emisario para que, cada cual, lea
lo que a los ojos de su espíritu es la verdad o la creación. Venturosa mano
anónima que escribe con letras evanescentes verdades intemporales y las deja
posadas sobre una tierra fértil, con suavidad, para que germinen y hagan mañana
jardines y paraísos en las entrañas mismas de todo lo humano. Es un canto imposible, pero es un canto
necesario. No podemos aprehender todo lo que de fuera nos arrebataron, sino por
el anhelo de convertirlo en parte de nosotros mismos. Todo lo que internamente
seamos, lo seremos externamente.
Este renglón de eternidad en nuestra personal novela nos ha
provisto de una palabra de los indios Puri (tribu del este de Brasil), de
quienes se dice que “tenían solamente una palabra para decir ayer, hoy y
mañana, y expresaban la diversidad del sentido señalando hacia atrás, hacia adelante
y sobre la cabeza”. La palabra, sea cual sea, ahora nos da un manotazo en la
cabeza, tal vez, para que miremos hacia uno mismo y encontremos las tierras
inexploradas del espíritu que, al recorrerlas, nos podrán hacer expertos en
cosmografía de la intimidad. Puede ser.
viernes, 28 de febrero de 2020
AGUSTÍN DE FOXÁ -lectura para las izquierdas-.
Acabo de salir del trabajo. He venido a casa caminando y es
costumbre de mi mente vagar por entre las galerías de la memoria sin dirección
ni propósito. Hoy me ha dado por
recordar a Agustín de Foxá. Otras veces la caminata tiene peores sarcasmos y me
he llegado a sorprender pensando muy severamente sobre Marifé de Triana. No
crean que es plato de gusto tanta extravagancia. Un día, cuando me percaté de
que tarareaba a José Luís Perales, tuve que coger un taxi para poner fin a
tanta crueldad. A lo que iba; Agustín de Foxá fue un escritor del franquismo, novelista,
poeta, periodista, diplomático y con algún título nobiliario. Fue un franquista
sobrevenido, aunque un tanto díscolo. Su fama de “vividor” fue suficientemente
fundada y, curiosamente, tolerada. Sencillamente hacía gracia. Fueron muchas
sus veleidades y muchos los perdones que tuvo que pedir, pero era un hombre
mimado gracias a su poca vergüenza. Siempre me ha llamado la atención esa gente
que tiene un don especial para hacer o decir lo que le venga en gana y caer
maravillosamente a todo el mundo. Este era Agustín de Foxá.
El anecdotario franquista es riquísimo. El hecho de la
existencia de censura, de penuria económica y de un dictador que concentraba
todos los poderes y nadie podía hacerle sombra, es una circunstancia abonada para
las anécdotas de toda clase. Si además, en ese ambiente, colocas a una persona
como Foxá, la casuística se dispara. Voy a contar una de tan eminente escritor
que no, por trasnochada, carece de vigencia en el sentido más sociopolítico de
la actualidad. Cuentan que Franco dio una recepción en el Palacio del Pardo.
Agustín fue invitado. Las copas deambularían como es costumbre en saraos y
cócteles. Agustín se puso “ídem”. Se hicieron corros de próceres de la curia
política que, al hilo de la relajación etílica y vanidosa, servirían a la
conspiración y a la intriga como en cualquier Palacio. Foxá ya era un renglón
suelto cuando le dio por acercarse a uno de esos corros en los que se
encontraba el mismísimo Franco. Con voz de beodo y sin venir a cuento soltó: ¡“Su
excelencia, que sepa que yo odio a los comunistas!”. Seguidamente y sin recibir
atención alguna, continuó en sus tumbos alrededor del salón hasta que, de
nuevo, se acercó otra vez al mismo corro: “¡Su Excelencia, que sepa que yo odio
a los comunistas!”. Se dio media vuelta y siguió rondando entre espejos y
tapices hasta que, una vez más, se acercó al corro y gritó. “¡Su excelencia,
que sepa que yo odio a los comunistas!”. Entonces, cansado ya de lo mismo,
Franco se volvió y le dijo: “Vamos a ver, Agustín, aquí todos odiamos a los
comunistas”. Y Foxá, le miró fijamente y le espetó: “¡Pero yo más, Excelencia!”.
“A ver, Agustín, por qué tú más”, preguntó Franco. “¡Pues porque me obligaron a
hacerme falangista, Excelencia!”, y se dio media vuelta torera dejando tal
lance allí en medio.
Las cosas han cambiado y por mor de las circunstancias
democráticas, tal vez, estas anécdotas no se pueden repetir con la misma sabrosura.
Sin embargo, en el fondo –miremos siempre en el fondo de las cosas- hay algo en
esta anécdota que no es folklore y que representa perfectamente la
responsabilidad que cada cual tiene para no provocar desengaños ni
frustraciones que acaben engrosando, sabe Dios qué filas, sabe Dios qué bandos.
miércoles, 26 de febrero de 2020
ANTINOTICIA
Estoy convencido de que la antinoticia constituye la
realidad. Y que esta realidad es justamente lo que no se ve, lo que no se
piensa, lo que no se tiene en cuenta, sino la que nos tiene en cuenta. Una
antinoticia es que, con el desaire y la indiferencia de los indolentes,
presiono el interruptor y se enciende la luz. Una y otra vez al cabo del día
(el día es otra antinoticia), hago este gesto y muchos otros que vienen a ser
el contexto de una vida corriente. Una antinoticia es Galdós, que retrata la
realidad sin salirse de ella, ni por el lado de los accidentes ni por el de la
imaginación. Una antinoticia es también ese Galdós fuera del foco de los
aniversarios, ese que anduvo al alcance de miles de lectores mientras la
actualidad no le prestaba la más mínima atención, pero que era realidad viva,
contante y sonante.
Apabulla la realidad igual que al boquerón le apabulla el
océano. ¿Qué será el agua?, le decía un boquerón a otro. Y nosotros andamos
como los boquerones en medio de una realidad de la que conocemos partículas
aisladas, pero que no dan medida del medio en el que respiramos. Cada una de
esas partículas lleva en su corazón la fuerza abolicionista de la realidad y se
impone su parcialidad ocultando todo lo demás, que siempre es más grande y más
importante. Tal vez, para lo que estamos desentrenados es para mirar detrás de
cada acontecimiento el lado antinoticia que lleva adherido. El mundo de la
comunicación nos está venciendo como jamás había ocurrido, porque lleva la
diabólica aspiración de convertirse en océano cuando sus límites no lo hacen
más grande que una charca. El coronavirus, si algo tiene de bueno es que ha paralizado
el cambio climático. Es una parálisis virtual, se entiende, porque la realidad
sigue su curso al margen de los focos y los taquígrafos. Es más, la fuerza de
la antinoticia viene dada por la noticia misma, que una vez se proclama
anomalía da fuste a la realidad: “la excepción confirma la regla”. Y la “regla”
es el contexto, la realidad, el océano.
Situados en esta perspectiva, toda la crónica política, social,
cultural, etc., se erige en distracción, más o menos intencional sobre la gran
masa de consumidores. Probablemente, nunca han ejercido esa función derogatoria
de la realidad como en este tiempo, cuya característica ordena que, nada que no
esté en las redes o en los medios existe. Y, sin embargo, la mayor cantidad de
existencia, es la que queda fuera, a la espalda de la noticia o, quizás, lo que
verdaderamente existe es lo que queda derogado por la virtualidad. La
antinoticia es contrapunto dialéctico que se subyuga, es la pugna vigorosa que
la naturaleza plantea contra la sociedad y queda aparentemente derrotada. Pero
no es así. Lo que consumimos es realidad, no virtualidad. Lo que nos contiene
es la parte no visible de las cosas: la salud como presupuesto de enfermedad,
la paz como cubículo de cualquier alteración, la seguridad como ley conculcable,
la solvencia como estatus vulnerable, la alegría como superficie serena donde
pueden caer las piedras de la tristeza. Y, para tristeza, saber que, como
boquerones, no nos es dado saber lo que es el agua si no nos sacan de ella y
morimos de pura asfixia porque nos falte la realidad para respirar como
respiramos.
lunes, 17 de febrero de 2020
INTERNET
En el tiempo que fui estudiante de bachillerato y billar,
las asignaturas propias del curso limitaban al norte con los libros de texto y
al sur con la enciclopedia doméstica. El resto de límites cardinales, si acaso,
propiciaban algún auxilio a la asignatura, pero Castilla no era ancha. Recuerdo
que nos mandaron hacer un trabajo sobre “el discurso del método” de Descartes.
Mis herramientas se reducían a cinco páginas aproximadamente del libro de
filosofía, una entrada más bien pequeña de la enciclopedia que había en casa y
el propio libro del autor a estudiar. Tuve la suerte de contar con el trabajo
que había hecho mi hermana que me llevaba dos cursos de adelanto. Mi trabajo
quedó perfectamente cerrado en tres folios escritos en la extraordinaria “Olivetti
Studio”. Ahí quedó Descartes. Creo que me permití presumir de haber ampliado
estudios, incluso.
A los efectos derivados de la obtención del título de
Bachiller Superior, mis conocimientos sobre “el discurso del método”, se
suponen suficientes. Tal vez, estos y otros estudios reglados no tengan otra
misión que la de situar al individuo frente a una idea general de todas las
asignaturas que se imparten, así lo creo. Son suficientes, por tanto, aquellos
conocimientos que constituyan ventanas por donde poder asomarse y ver la larga
distancia hasta el horizonte. Tampoco cabría mucho más, si entendemos que hay
que dejar sitio al billar, por ejemplo. Ortega decía algo así como que hay que
enseñar lo que se puede aprender. Por fortuna no se puede aprender todo y por
fortuna siempre se puede aprender más. Ambas fortunas, cuando se es consciente
de ellas, conforman la antesala de la actitud frente al conocimiento al mismo
tiempo que da la medida de la humildad.
Hoy escribo “discurso del método” en un buscador de internet
y aparecen 35.200.000 entradas encontradas en 0,48 segundos (advierto, de
antemano, que mi conexión a la red es de las más lentas del mercado). Podríamos
decir, haciendo malabares contables que tanto gustan al respetable, que si
dedicáramos un solo minuto por entrada, estaríamos pegados a la pantalla unas
585.000 horas o bien, unos 66 años, sin apenas detenernos en el estudio de
nada, sin dormir, sin comer, sin hacer otra cosa. Por eso, quizás, sea tan
satánico el número de años resultante. Lo cierto es que a mi disposición tengo
un volumen inabarcable de información sobre este libro en concreto. Podría
dedicar, si así lo quisiera, el resto de mi vida a su estudio.
Lo realmente revolucionario es que poseo la libertad de situarme
ante el inabarcable conocimiento de cualquier cosa que se me ocurra. Puedo
encontrar guías que me orienten, profesores que me hablen sea la hora del día
que sea, prácticas visualizadas, monografías de todas las universidades del
mundo, foreros especialistas que opinan en tiempo real, textos descatalogados,
descubrimientos o avances recientes o inmediatos, por no mencionar que resulta
bastante fácil ponernos en contacto con autoridades de cada materia en cuestión
como no había sido posible antes. O sea, que “ancha es Castilla”. Tan ancha es,
que cuesta vislumbrar los límites o los efectos de este hito histórico.
Es muy visible que mi generación y la siguiente (hoy el
tiempo que marca una generación es bastante reducido) no hemos asimilado
todavía la parte del método que consiste en el descarte, valga el juego de
palabras. Si aprendemos a desbrozar la maleza, vamos a dar de bruces en campo
abierto; es decir, en una libertad jamás soñada hasta ahora, lo que nos va a resituar
frente a los demás miembros de la sociedad que, a su vez, se tendrán que
resituar. Los alumnos van a poder saber más que los profesores, los clientes
pueden saber más que los profesionales, los títulos pueden ser papel mojado
frente al conocimiento autodidacta. Estamos, pues, ante una riqueza
incalculable que nos obliga a todos a hacer mejores carambolas en los billares
del mundo, eso creo.
lunes, 3 de febrero de 2020
PEREZAS
No pretendo mucha originalidad porque de febreros está el
mundo lleno. Si aciertas a afinar la vista a lo largo de la historia, es como
una plaga que, año tras año, invade una parte del tiempo, aunque sin muchas
pretensiones porque es el mes mínimo. También de febrero se sale, como de
Europa se sale. Inglaterra está que se sale y el coronavirus está que se entra.
Inglaterra era el país mínimo y era a Europa como febrero a los meses restantes.
Entre el aburrimiento de lo incomprensible y la angustia antiviral, no se da
pie a una mínima promiscuidad deseable. Debatidos entre un “brexit” que nadie
entiende y un miedo inoculado, (a saber si por algún Dios de laboratorio, o
algún laboratorio de Dios) campamos de bostezo en bostezo y por ahí nos entran
los virus. La mezcla de aburrimiento y angustia en la población está por
estudiar. Sabemos que hay un tipo de entretenimiento que lleva en el tuétano el
propósito de aburrir por más paradójico que sea. No es un aburrimiento fecundo,
sino de holganza y desidia.
Vivimos confundiendo pereza y holgazanería cuando la primera
–que es el pecado capital- descansa en la mayor de las desesperaciones y es,
por encima de todo, hiperactiva. La pereza, corre que se las pela para huir de
la cumbre de la lucidez, que es la locura. Le resulta terrorífica la
contemplación y la calma creadora porque allí anida el arte, la poesía, el
pensamiento y demás elevadas funciones humanas que, atisbándose, asustan a
espíritus débiles. La pereza es hacer algo práctico para dejar de hacer algo
importante, mientras que la vulgar holgazanería, si tiene algo que ver con la
desesperación y la angustia, es porque la provoca. No hace nada práctico porque
no se ha dado cuenta de lo importante y no tiene que huir de sí mismo porque
todavía no se ha encontrado. Es un acierto hacer de la pereza un pecado, porque
huir de lo importante, una vez descubierto, clama al cielo, aunque se propicie
desde la tierra. Un pecado “civil” y un cielo “agnóstico”, naturalmente, porque
lo único verdaderamente religioso es el arroz con leche que hace mi madre: es
divino.
La filosofía antigua distinguía entre el conocimiento
logrado con esfuerzo (ratio) y el que es recibido por el alma atenta
(intellectus) que sabe escuchar la esencia de las cosas y puede comprender lo
maravilloso y lo trágico. Triste es reconocer que la sociedad nos educa para la
distracción y acaba colonizando nuestra conciencia. ¡Qué más da el febrero
anecdótico del calendario si lo importante es el tiempo que somos! ¿Seremos,
también “tiempo mínimo? Es decir: ¿Polvos de estrella o escombros del universo?
Lo más importante suele ocupar las últimas páginas de la prensa, donde se suele
mostrar el despertar del alma con los suaves trazos de algún columnista que ha
entendido que nada de “lo otro” tiene eternidad, y lo serio de verdad es lo que
se sugiere y queda insinuado precisamente para el “intellectus”, allí donde se
comprenden las razones que la razón no entiende. La humanidad ya no sabe
dormir, entre otras cosas porque no despierta, que es el destino del dormir
mismo. La comprensión suprema se acerca mucho al borde de los sueños, pero hay
que preparar el despertar antes de dar la cabezada y, para eso, tenemos que
acallar los ruidos. No nos lo ponen fácil y somos perezosos hasta en febrero.
Por eso, los periódicos hay que empezarlos a leer por el final, porque es ahí
donde están los principios. No se líen.
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)